Narcotráfico

Convocatoria a la PAZ GRANDE
Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
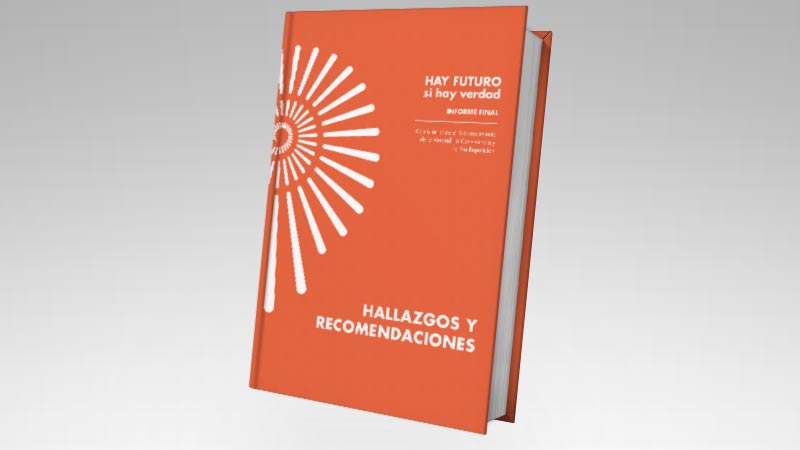
Hallazgos y Recomendaciones
Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia

La transición
La firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP en 2016 representa el cierre de la guerra insurgente y contrainsurgente en Colombia, e incluso en América Latina. Con la desmovilización y reincorporación de la guerrilla más...

El espejismo de la revolución
El paro cívico nacional de 1977, que paralizó a Bogotá y a otras ciudades del país, creó la ficción de que la insurrección popular, y por ende el triunfo de la revolución estaba cerca. Esto hizo que tanto el Gobierno como las guerrillas tomaran...
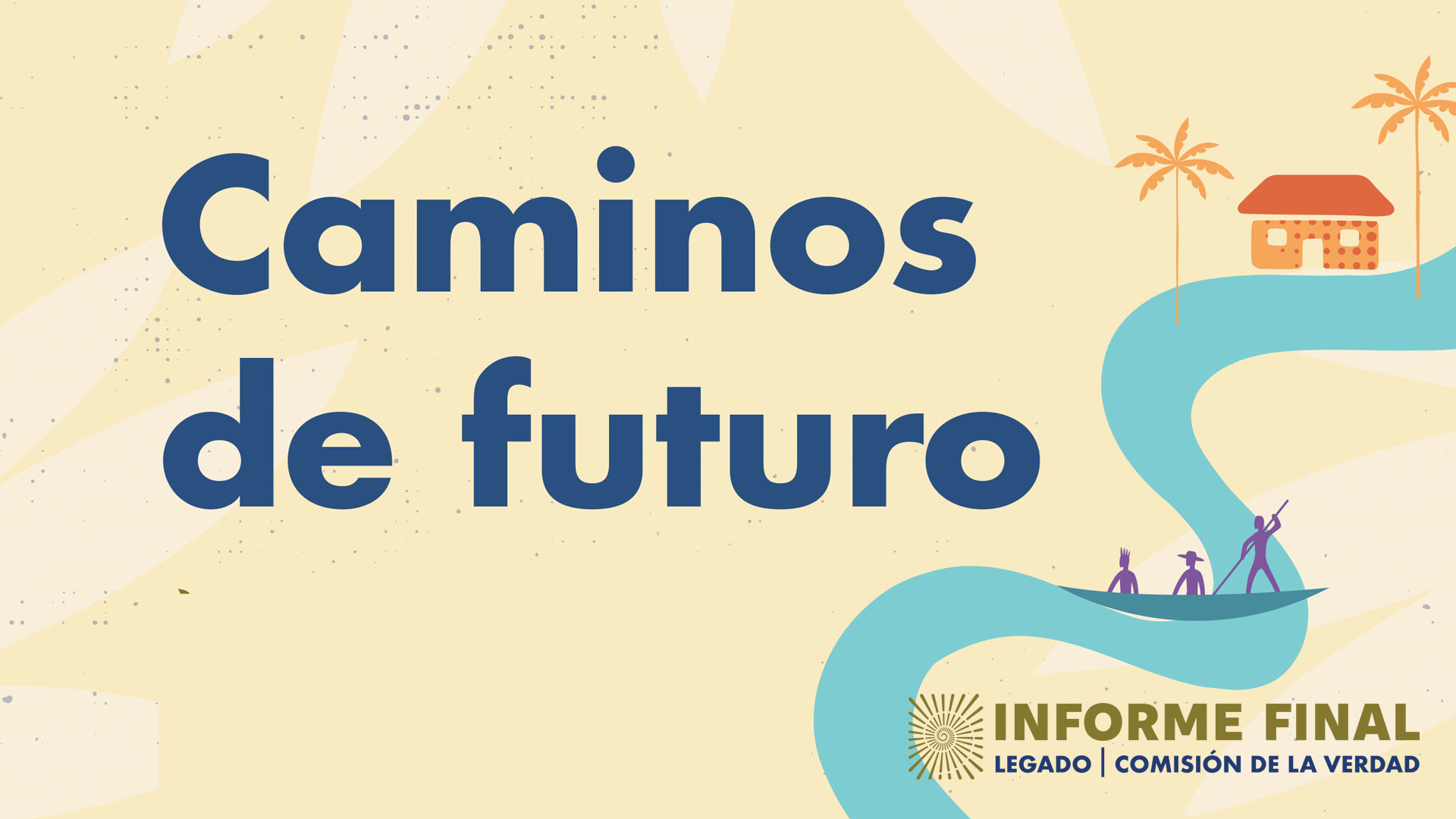
Cartilla "Caminos de Futuro"
¿Qué recomienda la sociedad para que no se repita el conflicto armado en Colombia?

Sobre las recomendaciones
Este video da a conocer algunos aspectos generales de las recomendaciones que la Comisión de la Verdad planteó en su informe final.

Ruta de recomendaciones
Presentación del proceso para la creación de las recomendaciones en el marco del Informe Final.

Corredor del Catatumbo
El conjunto de municipios que conforman este corredor se denominan el Catatumbo, pues buena parte de ellos están bañados por el río del mismo nombre o por sus afluentes. El Catatumbo nace en el cerro de Jurisdicciones, en el municipio de Ábrego...

Corredor Río Guaviare - Conexión con Venezuela
El Corredor Río Guaviare en conexión con Venezuela está ubicado en el suroriente del país que divide las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. Está conformado por 4 departamentos –Meta, Vichada, Guaviare y Guainía– y 8 municipios alrededor...